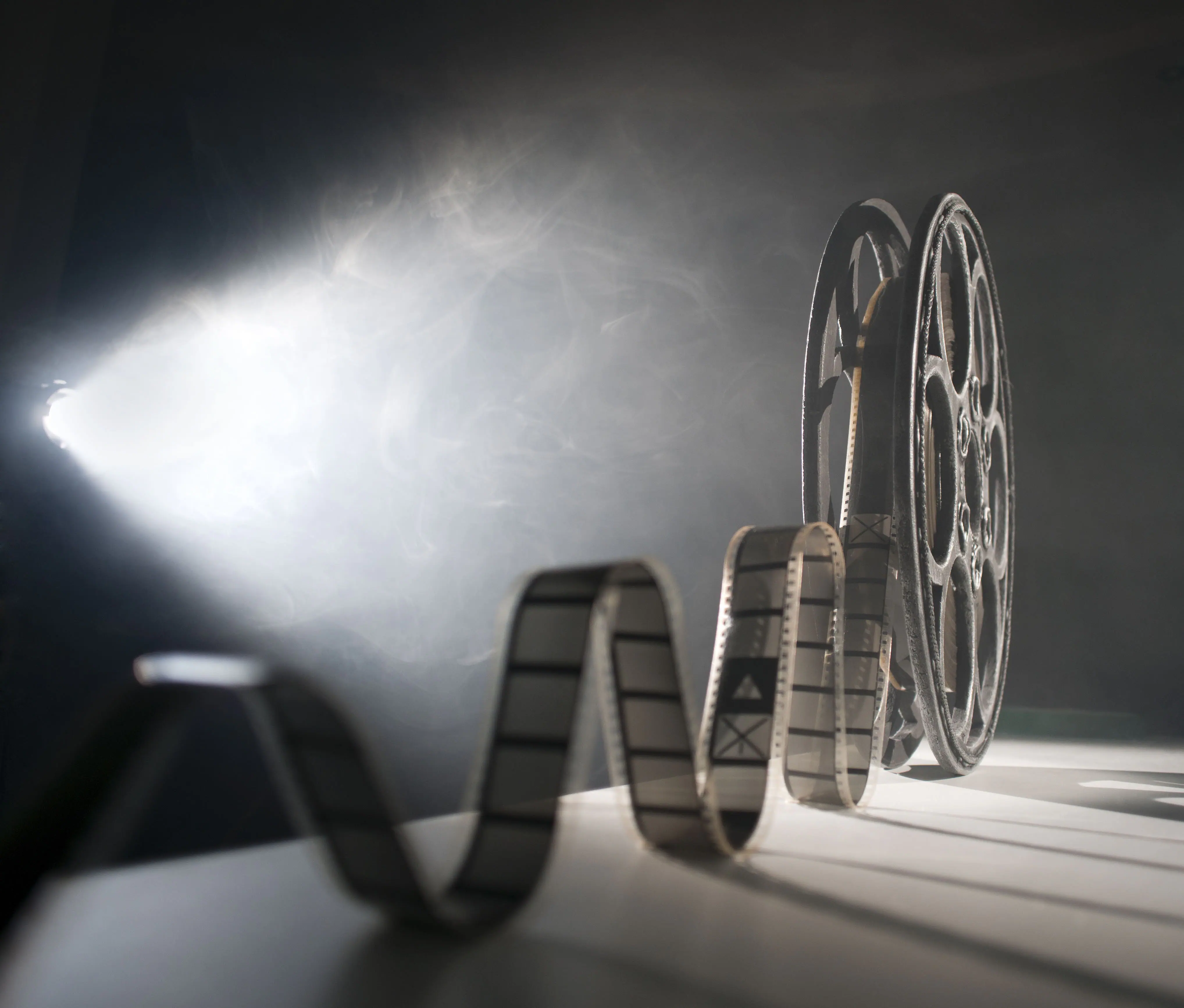LA LIBRERÍA : EL LIBRO COMO PERSONAJE.
“Una nunca se siente sóla en una librería”, dice la narradora de la película. En mi caso no ocurre eso, porque me siento un espectro cuando voy a Universitas y no está Angelito.
Me pongo en este plan porque la película de Isabel Coixet- nunca pensé que diría esto -me ha tocado algunos puntos claves de mis neuronas sentimentales. Me refiero a las novelas que aparecen en la trama, la de una viuda de guerra que abre una librería en un pueblo, y que se convierten en un personaje más.
La primera , “Fahrenheit 451”, no sólo es una precisa aportación al carácter del personaje encarnado por Bill Nighy, sino también es la reivindicación de Ray Bradbury como el escritor que dio a conocer el género de la ciencia ficción y la distopía a varias generaciones del siglo XX, entre las que me incluyo y que además nos llegó vía televisión con las adaptaciones de relatos de Bradbury por parte de Narciso Ibáñez Serrador en sus “Historias para no dormir”.
La otra es “Lolita”, de Nabokov, que representa la literatura como provocación moral y enfrentamiento a lo políticamente correcto. Antes que la película de Kubrick, me aparece en los sensores emocionales uno de los grandes temas de Morricone para la versión “Lolita” (https://www.youtube.com/watch?v=GBwl_elSEFM) de Adrian Lynne y que es una de esas músicas que duelen. En ese enlace tenéis una de las mejores versiones para mi gusto.
La tercera es “Viento en las velas” (“High wind in Jamaica”) , una historia de niños en un barco de piratas, y que dio lugar a una excelente película interpretada por Anthony Quinn y James Coburn y dirigida por alguien que también filmó con cariño la campiña inglesa: Alexander Mackendrik . Tal novela es la que perfila el carácter de la niña coprotagonista y añade nuevas lecturas a la trama convencional.
En cuanto a la protagonista, maravillosa Emily Mortimer, realmente no sabemos cuál es su libro, ya que los lee todos y su conocimiento es ecléctico, pero de gran sensibilidad e intuición.
Hay muchas películas británicas o americanas ambientadas en esos aparentemente idílicos pueblecitos con pastos oscilando al paso de nubes cambiantes. Un espacio que ha hecho suyo la Coixet escapando a lo tópico. Bajo la aparente capa de pictoricismo, de distancia entre clases sociales y de la sobrevaloración de la vida en un pueblo, está la fuerza de un guión que, aunque no he leído la novela en la que se basa, juega con los puntos de vista narrativo y con la estructura y cierre de tramas de forma magistral.
Llama la atención su dirección de arte y su fotografía, sin caer en la cursilería de la postal; el ritmo, la sutil y eficaz banda sonora de Alfonso de Vilallonga, en la onda de Alexander Désplat y la forma de usar la voz en “off” y filmar a los personajes. Es el estilo clásico británico (Ivory, Loach) ….sólo que en una producción española que aborda el entorno sin tratar de copiar estereotipos, sino aproximándose íntimamente a los personajes y el escenario y llegando a un nivel artístico y de producción muy alto.