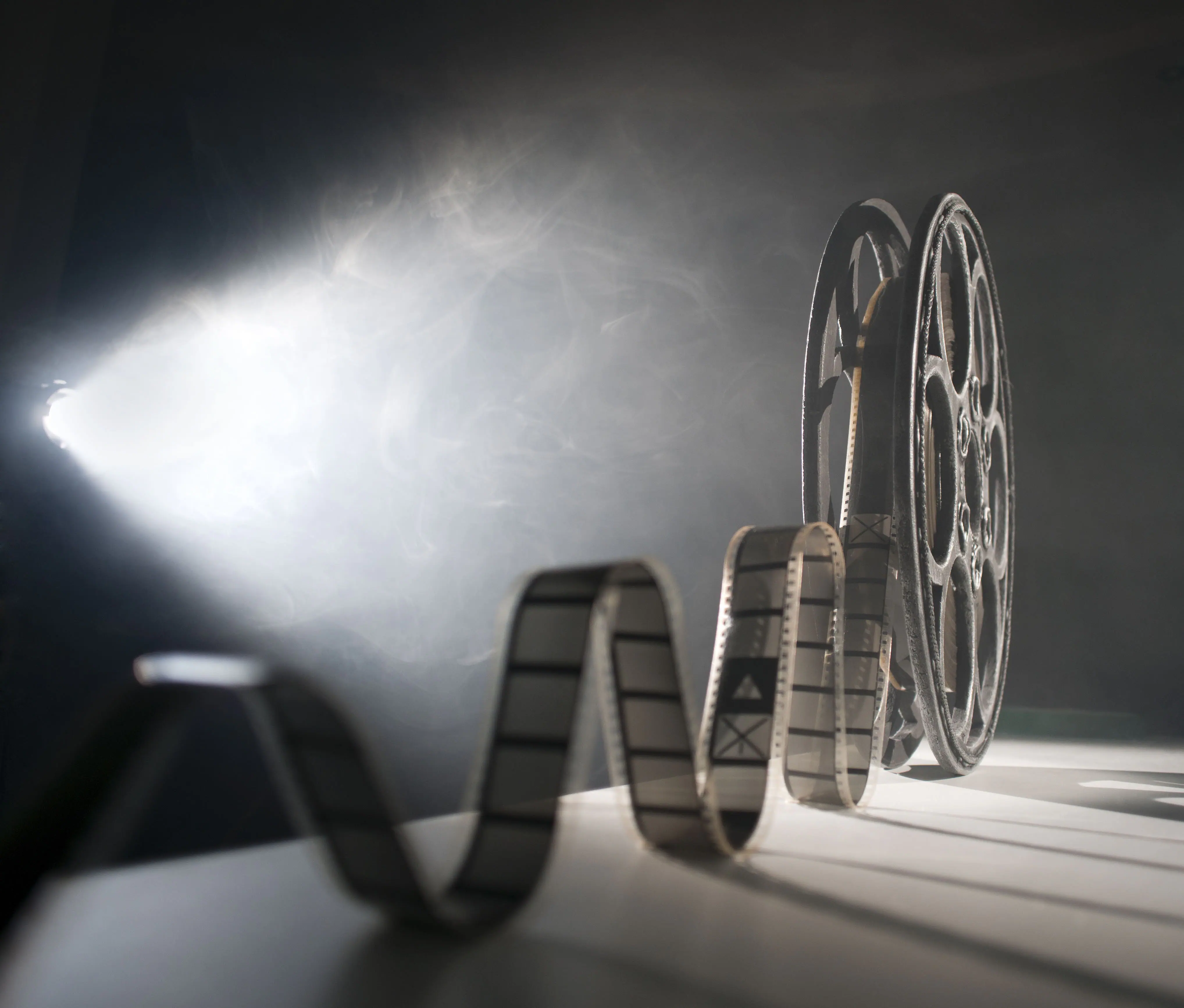LAS EDADES DE KING KONG
Hasta hace unos años estuvo por casa uno de esos muñecos de los calzados Gorila. No fueron los aviones ni el amor hacia una rubia los que acabaron con él, sino la carcoma. Cuando mi hijo era pequeño lo hacía pelear contra los airgam boys y los micro machines. Dicho simio, a principios de los sesenta, servía como expositor de aquellos zapatos inseparables del uniforme del colegio con los que regalaban una pelota verde que usábamos para jugar al frontón. Los zapatos y botas que mis padres nos compraban en Mérida, en calzados Mateos o en Sudón.
Era evidente su relación con el King Kong de Harryhausen y Schoedack, un título que todas las generaciones hemos visto, siempre en televisión, pero que, al igual que Tarzán, ha sufrido diversos avatares en forma de secuelas, revisiones y “reboots”. Aparte del inmortal título fundacional, recuerdo otra de los mismos autores, “El gran gorila”, en la que el mono era más pequeño y vulnerable si cabe, que el rey Kong. Tampoco hay que olvidar un cómic inglés, aunque de autor español, aquí editado por Vértice, “Mytek el poderoso”, que enlazaba con el género japonés de monstruos semirobóticos.
Les evito el comentario acerca de remakes posteriores como los de John Guillermin, Peter Jackson e incluso Marco Ferreri y me centro en “Kong. La isla de la calavera”, en cuya proyección me sorprenden de nuevo los conocimientos de los niños espectadores, esperando a que acaben los títulos de crédito, con la magnífica música de Henry Jackman, un evidente admirador de Goldsmith, para ver la típica secuencia epílogo en la que se alude a Mothra, Godzilla y compañía. Los chavales se conocen todo ese material sesentero.
En cuanto a la película me imagino que la idea base del guión parte de relacionar a Kong con Viet Cong, y a partir de ahí todo viene dado. Finales de la guerra de Vietnam, soldados quemados por la derrota -“no perdimos la guerra, nos retiramos”, dice el personaje interpretado por Samuel L. Jackson- y “Apocalypse Now” como referente icónico, argumental y musical. Y esa no creo que la conozcan los jóvenes espectadores a los que antes aludía.
Los demás ingredientes son del tipo “Depredador”, “Parque Jurásico” y una ideología políticamente correcta acerca del equilibrio ecológico, el respeto étnico y la eliminación de los connotaciones zoofílicas del original.
O sea que todos nos quedamos a gusto. Los chavales, porque saben desde el principio que el gran simio es el dios bueno que nos defiende de los monstruos de la Tierra Hueca (la famosa teoría paracientífica de los nazis) y que la ciencia y la conservación de las especies están por encima de la violencia militar. Los mayores porque nos gusta la parodia que John C. Reilly hace del general Kurtz, por los planos de los helicópteros sobre un sol inmenso y unos paisaje espectaculares y, aunque no suene “La cabalgata de las Walkirias” (hubiera sido demasiado obvio), hay música de los Creedence, de los Hollies y de Jefferson Airplane.
Después de Kong en el Empire State vendrían los gorilas de “El planeta de los simios”, una novela que me recomendó mi abuelo bastantes años antes de que se rodara la película, pero esa es otra historia.