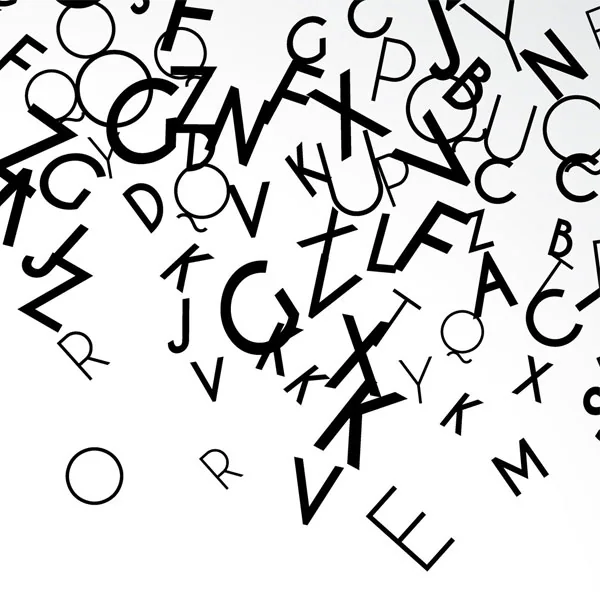Mi bemol mayor
FUE COMO SI el Teatro Real abriera puertas solo para mí. En el escenario, iluminada por un sol cenital, una muchacha de aspecto delicado interpretaba al violín el movimiento más vigoroso del Verano de Vivaldi con una energía que cuestionaba la fragilidad de su imagen. Absorbí cada compás estremecido de emoción. Cuando terminó, suspiró hondo y me sonrió. Le devolví la sonrisa y pagué avergonzado el caché del concierto, un precio miserable por una actuación exclusiva. Puse los dos euros en el sombrero y su perro, un chucho con mirada de pillo, me lanzó un ladrido de agradecimiento en mi bemol mayor.