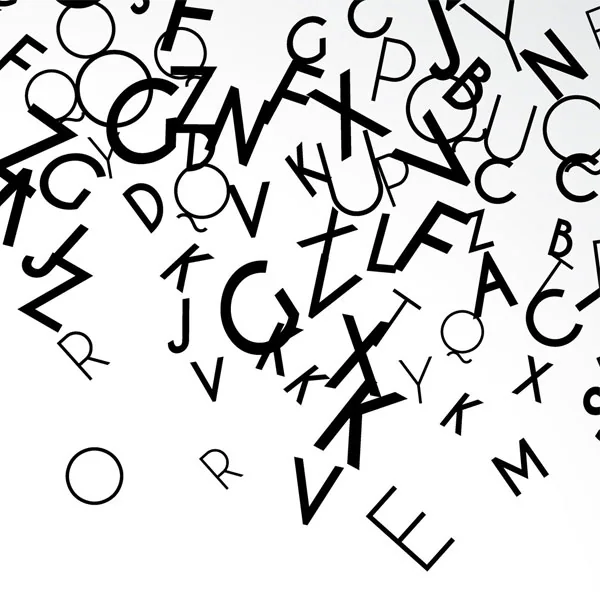Willy
TUVO QUE DESPLEGAR TODO UN ABANICO de insistentes mimos y zalamerías para que su madre accediera a pagarle los casi novecientos euros que costaba el cachorro de golden retriever. Cada vez que volvía de la universidad se paraba a contemplarlo en el escaparate de la tienda de animales. Estaba tan encaprichado de él y tan seguro de que acabaría siendo suyo que ya le había puesto nombre: Willy. La tarde en que por fin iba a recogerlo en su coche de alta gama, el nerviosismo apenas le dejaba concentrarse en la conducción. Cuando quiso darse cuenta, un chucho abandonado cruzaba la calle alegre y distraído. Hundió los pies en los pedales y tras un chirrido de incertidumbre sintió el crujido de huesos contra la aleta delantera. Dos meses después del accidente, se bajaba del coche y animaba a saltar del asiento trasero —«¡Vamos, Willy!»— a un chucho cojo, cruce de mil razas.