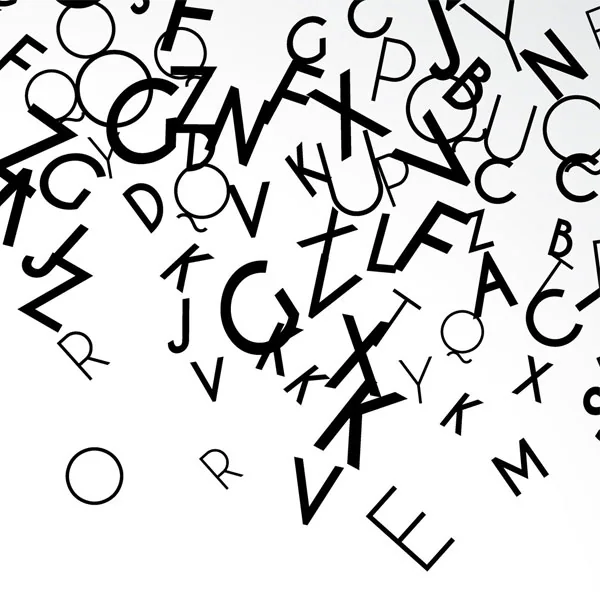Eterna gratitud
TODOS LOS MATARIFES se quitaban el sombrero ante su pericia. Él era el único que podía jactarse de no haber tenido que repetir nunca un puntillazo; esa era la gloria de su maestría, lo que le convertía en un artista del pincho. En sus manos, los corderos ni se enteraban, y ellos le devolvían el favor con sus exquisitas chuletas, que la señora le preparaba asadas, con patatas, empanadas, al ajillo… El médico le aconsejaba que No comas tanto lechal, Aniceto, que el cordero sube el colesterol y la tensión arterial, que tiene mucha grasa, mucha sal y mucho potasio. El buen matarife asentía azorado, pero según salía de la consulta le pedía a su señora que le hiciera una paletilla al horno. Los corderos le pagaron tanto cariño en su trabajo con la misma exquisita precisión con que él los había sacrificado: se lo cargaron de un infarto fulminante. Ni se enteró.