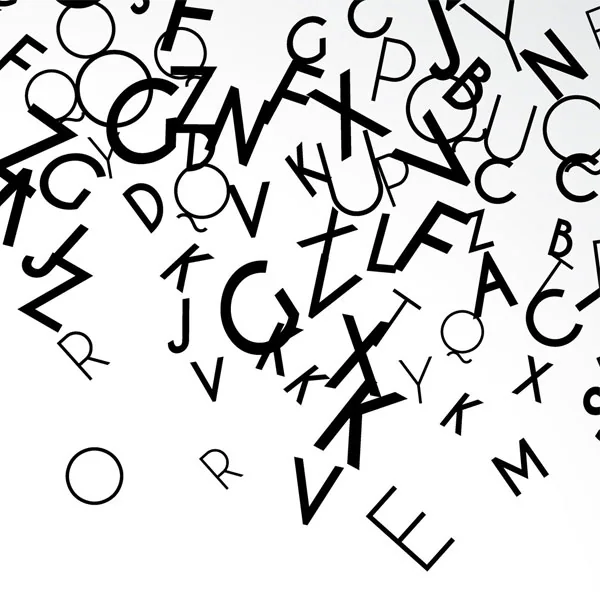La recepción

No se esperaba nada ni a nadie al final del día en que abrochaba una vida de trabajo sin prebendas, dueña y señora de esa camaradería radical que solo a los mejores funcionarios adorna. En su caso, además, combatiendo la terquedad de oído con una eficacia, gentileza y buen humor capaces de multiplicar por tres las labores correspondientes a su ajustado sueldo. En la última jornada, abandonó la recepción rodeada del cariño que unos pocos colegas habían escondido entre las flores de un ramo y el pasillo de gratitud que los residentes improvisaron a la salida. Camino de casa, temblando aún, vio que a una distancia elegante la despedían los compañeros más íntimos, aquellos con los que durante cuarenta años había compartido la deriva de sus pensamientos entre tareas y consultas. Allí estaban, aplaudiéndole, sudokus, crucigramas, jeroglíficos y sopas de letras.