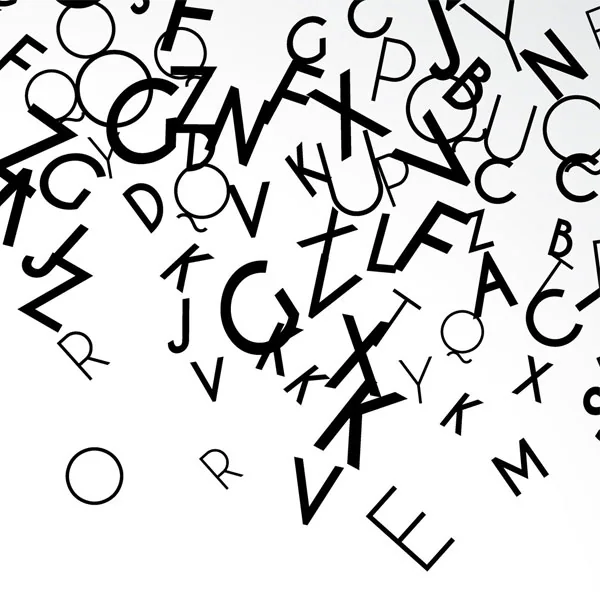Menos lobos
J.A. Lucia
AÚN TENGO LA SENSACIÓN de haber sido víctima de una pulla del azar o de un tirón de orejas de todas las féminas del mundo —ejemplarizado en mi singularidad de macho graciosillo— por el ninguneo al que las hemos sometido a lo largo de la historia. Lo cierto es que ocurrió el pasado Día de las Mujeres. A mitad de la mañana de un lunes entre mustio y modorro, me había tomado ya tres cafés y otros tantos vasos de agua, y tuve que ir al lavabo de la tienda, un espacio minúsculo con aspecto de gruta subterránea. Quizá fue esa imagen catacumbaria, atropellada por mi compulsiva necesidad de bromear, la que me inspiró la guasa de anunciarle a mi compañera limpiadora que iba «a coger el Metro». Ella, sarcástica de muchos trienios, siguió fregoneando sin levantar la mirada y me soltó, flemática y maliciosa: «¡Menos lobos, Caperuzo!», y continuó acariciando el suelo con el mocho.