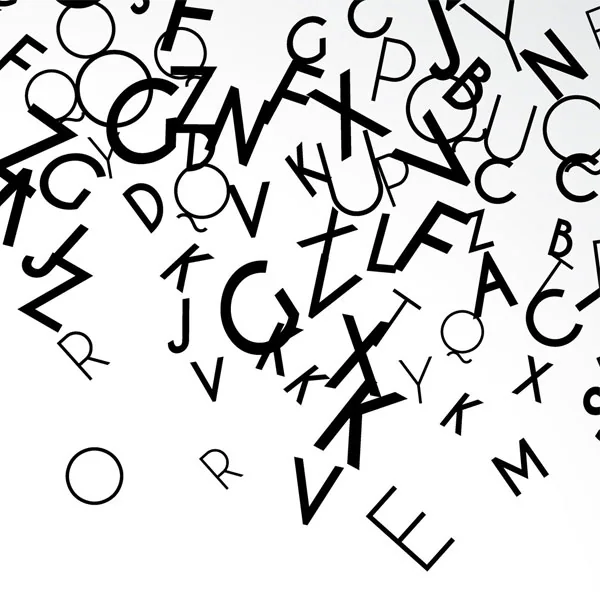Soy un cerdo
SÍ, SOY UN CERDO. Esta no es la confesión de una condición vergonzante, es la declaración de una realidad literal. Soy un artiodáctilo de la familia de los suidos, un cochino, un puerco. Y como tal, mi fatídico destino es acabar entre las mandíbulas de algún ser humano, salvo que sea judío o musulmán. Nos cebáis con la sibilina intención de matarnos y comernos cuando os dé la gana. Vale, se acepta, es lo que hay, a todo cerdo le llega su sanmartín. Lo que no se entiende es que, estando destinados a vuestro regocijo y nutrición, nos tratéis tan miserablemente: enjaulados, estresados, hacinados con los cadáveres de otros congéneres, heridos, rodeados de mierda, basura y sangre… Y todo por macrocodicia intensiva. ¿No sería más razonable mimar lo que os vais a meter en el estómago y, por lo que se ve, hasta implantaros en el pecho? ¿O es que los cerdos de verdad sois vosotros?