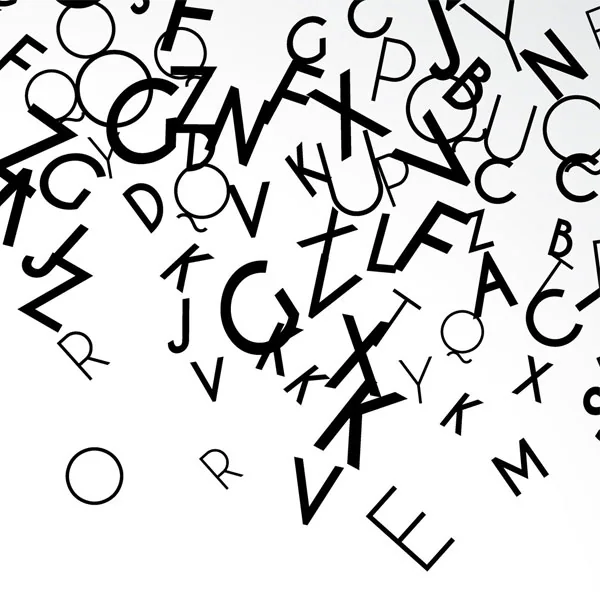«Sine qua non»
DURANTE DÉCADAS ENSEÑÓ ÉTICA EN EL INSTITUTO, al que acudía en un coche descuajaringado y con un traje que rozaba lo raído. Vivía en un modesto apartamento, entre libros apilados más por viejas afinidades que por materias, comía de menú barato, dormía lo justo y hablaba lo mínimo. Nunca se fue de vacaciones, no tenía televisión ni teléfono móvil. Sin embargo, una vez por semana se permitía un afeitado a navaja en una antigua barbería del barrio, con paños calientes, jabón inglés y colonia de lavanda. Al enterarse del detalle, su único sobrino y heredero, que acababa de perder el empleo, le afeó que no renunciara a ese lujo. El viejo profesor ladeó la cabeza, lo miró como a un sofista y le espetó: «No es lujo, querido sobrino, es liturgia». Y ante el gesto de incomodidad del joven, añadió, como si citara a Séneca: «El dinero no da la felicidad, pero es condición ‘sine qua non‘».