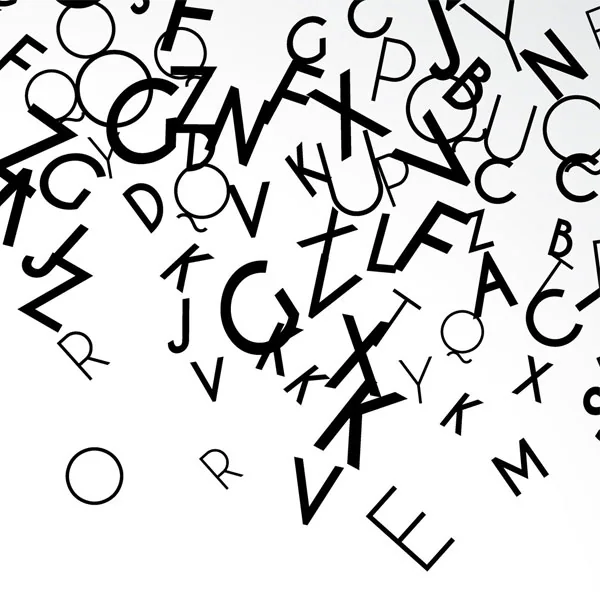El ultimo bolígrafo
RESISTÍA EN SU CUBILETE, viejo pero enhiesto y orgulloso como un veterano condecorado. Había sobrevivido a mudanzas salvajes, a exhaustivas limpiezas de escritorio y hasta a un becario ambidextro hiperactivo. Había visto partir a sus compañeros uno a uno, víctimas de exámenes, de firmas urgentes o de robos oficinescos. Pero él aguantaba incólume los embates del destino. Aún soñaba con escribir una carta de amor, un manifiesto sindical, un testamento ológrafo, la confesión de un crimen impune. Aquella mañana aciaga lo cogieron para anotar un número en la palma de una mano sudorosa y, tras mordisquear el otro extremo con desdén, lo abandonaron sin capuchón sobre un alféizar polvoriento. La tinta se le fue secando poco a poco mientras contemplaba, qué remedio, el dintel desconchado de la ventana. «Al menos nunca fui un vulgar subrayador», se consoló antes de rendir su último trazo.