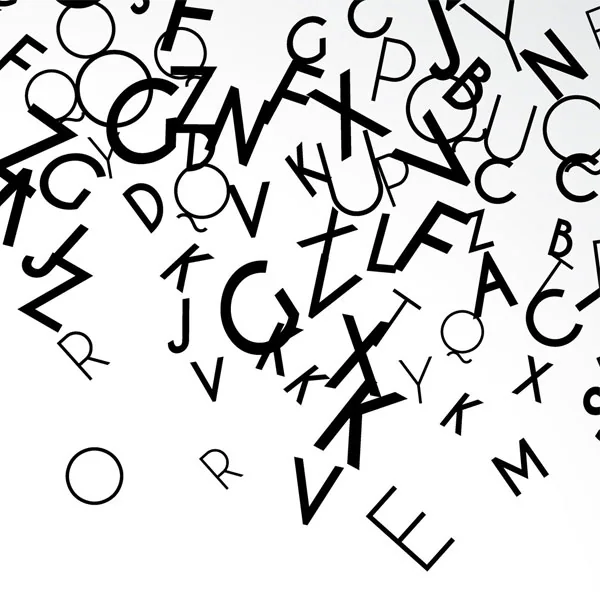Sueños de verano
SE ESFORZABA EN ARMAR UNA SONRISA Y LE SALÍA DE SALDO, como su contrato temporal y su uniforme de cajera: un polo verde desesperanza y un pantalón beis cortado sin alma ni arte, tan ajenos a su estilo como la playa a la sección de congelados del súper. Debía tener la decencia de mostrarse contenta —cuántos parados suspiran por una sustitución de dos meses en verano—, pero una vaga desazón se lo ponía difícil: era demasiado joven para valorar más su sueldo que su imagen. Escaneaba melones y yogures en una rutina absorta que la dejaba soñar con su blanco top ajustado y el vuelo de sus pantalones de lino. La voz profunda de un cliente la espabiló: «Ese verde te queda brutal, tía». Alzó la vista por inercia y sonrió. Era un maniquí de la tienda de modas de enfrente al que habían vestido con la ropa del chico que le gusta. Ese verano no tendría vacaciones, pero sí miles de sueños.