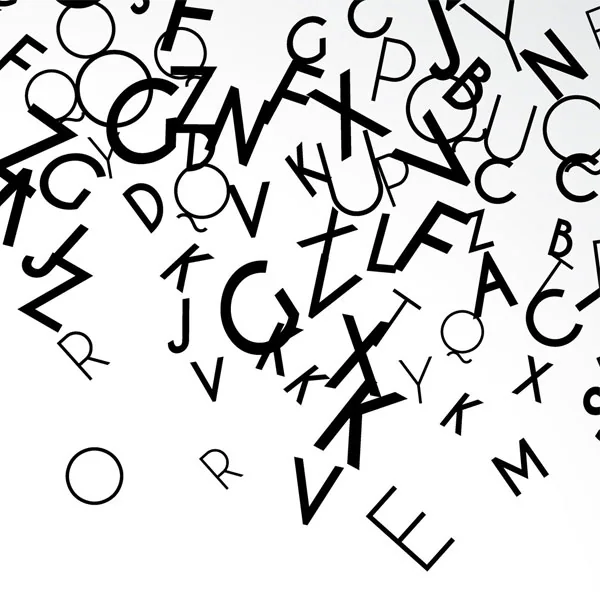Ultramarinos Simón
PEPE SIMÓN ERA EL PALOMO que zureaba a las amas de casa del barrio sin sobrepasar nunca la barrera del respeto. Tomaba nota de los pedidos con su lápiz de carpintero sobre un cacho de papel de estraza mientras les murmuraba al teléfono piropos que rozaban los deliciosos límites de la desvergüenza. Pepe hacía que ellas se mordieran el labio al colgar el teléfono exclamando ¡Qué Pepe este!, dueñas absolutas del placer de sentirse reconocidas en un desierto donde el marido solo sabía afearles una arruga en la camisa o una mancha en el mantel. Cuando el mundo aún le entendía, Pepe pidió a su nieto uno de aquellos teléfonos de baquelita negra. Ahora, carcomido por la desmemoria, se pasa las horas vivas con el auricular atenazado entre el mentón y el hombro, garabateando grafías en una libreta de muelle y murmurando palabras sonrientes que nadie entiende. Y que a nadie le importan.