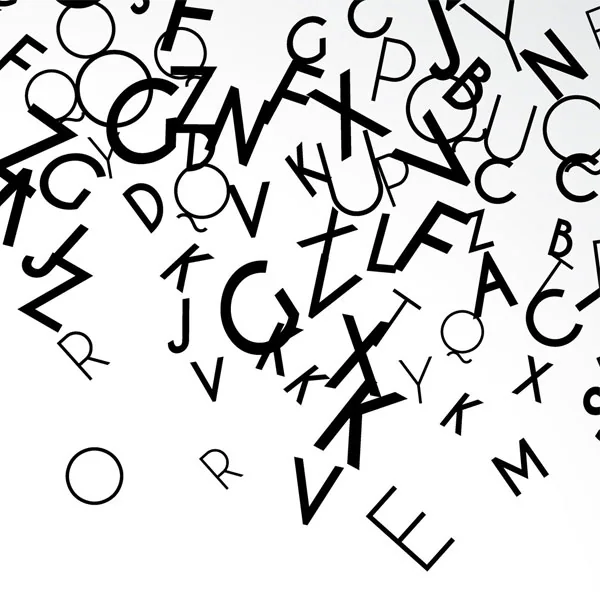El cuento al revés
SIEMPRE DIGO QUE hay que morir joven. Con veinte, con cincuenta o con cien, pero joven. A mis ochenta y ocho años, yo sigo levantándome cada día con la misma frescura de espíritu de cuando tenía veinte, aunque el cuerpo me lleve la contraria. Igual que mis hijos. Los adoro, sin peros. Pero me tratan como a un niño y no se dan cuenta de hasta qué punto sus mimos me envejecen. Ahora se han empeñado en ponerme a una chica que me cuide y me haga la casa, la comida, la vida. Todas mis protestas han sido acalladas con el bombardeo inmisericorde del portubién. Así que aquí estoy, como cada mañana, despierto desde las siete, mi cama ya hecha, limpito y en perfecto orden de revista. Cuando suena el timbre, abro la puerta y aparece ante mí una criatura de mirada dormida y actitud zombi. Suspiro y la invito a pasar: «Anda, entra, que te he preparado un cafelito caliente con tostadas».