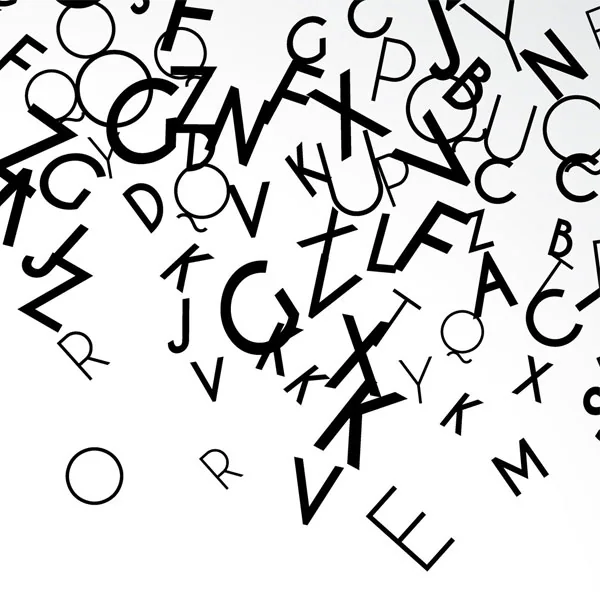El árbol de los chupetes
EN EL PARQUE DEL PUEBLO hay un árbol adonde mis padres me llevaron a colgar el chupete cuando al fin aceptaron que nunca lo abandonaría de buena gana. Tenía cuatro años y dientes de hámster. Ante aquellas ramas atiborradas de chupes como el mío aprendí que un cuento bien contado puede suavizar la áspera realidad. Hoy, que soy peón municipal de jardines por oposición y por imposición de mi tito el concejal del ramo, prefiero seguir pensando que la llorona negativa a colgar el chupete era más bien un acto de filosófica resistencia a madurar. Y aquí estoy otra vez, delante del Árbol de los Chupetes, veintisiete años más tarde, a punto de cortar los hilos de cientos de ellos y arrojarlos a la carretilla sin poder evitar preguntarme: ¿Cómo es posible que la ingenuidad y la infancia acaben, con los años, en la basura? Y, aunque por otras razones, me vuelven las ganas de llorar.