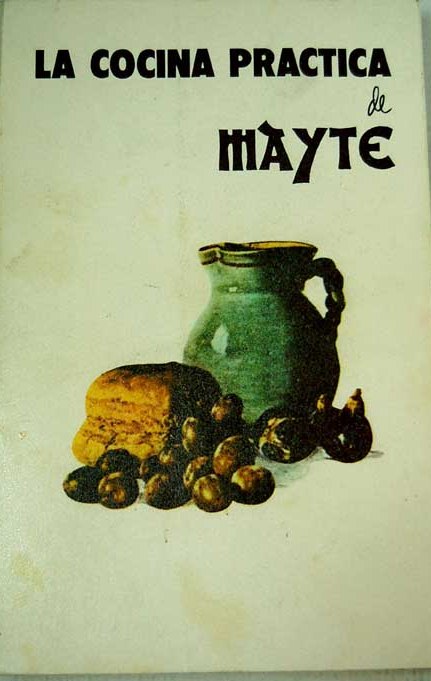MAYTE, LA NIÑA RAQUERA
De niño me impresionaba la chistera del portero. Tan chico yo, tan grande Madrid. San Isidro, tres tendidos de sombra y una cena en Mayte Commodore. Carmen Aguado llegó a la capital en 1950. Tenía 19 años y mano izquierda a granel. En los muelles de Santander no pasó de ser lo que allí llaman una raquera, mitad niña, mitad perdición. En Madrid tomó por nombre, menuda y guapa, el de Mayte. Sirvió de camarera en la Gran Vía, pero pronto, en el 54, montó su propia casa de comidas. En General Mola, hoy Príncipe de Vergara. Tenía un extraño don de gentes. Poco después se mudó al 145 de Serrano, a lo grande, allí donde muere el barrio de Salamanca, Plaza de la República Argentina. Abrió Richmond. Se llenó. Y le llamaron Mayte. Allí se reunían las mejores cucharas del franquismo. Toreros, abogados, diplomáticos, artistas, aspirantes, doctores, rentistas y un señor de Cáceres. Lo mismo te cruzabas con Edgar Neville que con Diego Puerta. Lugar de encuentro, el sitio perfecto para ver y ser visto. La mano izquierda, la anfitriona exacta. Allí, ella, como sacada de una tonada cantabruca. Presumía Mayte de cocinar los platos que, antes que ella, cocinaron su abuela, su madre y toda su prosapia; un recetario de tierra y mar, tan humilde como soberbio. Y se lo creyeron. O se dejaron engañar porque el engaño era dulce y tierno. Algo de caza y su famoso “bistec Mayte al whisky” muy de su tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de cuando la felicidad cabía en un filete de ternera? El tal bistec no era sino un solomillo a la plancha con mucha cebolla pochada, un golpe de salsa Perrins, pimienta molida y finalmente flambeado con estrépito en whisky. Años después todo cambió. En la plaza de los delfines ETA perpetró uno de sus atentados más despiadados. Y los socialistas, en el poder, comían, pero los sitios de moda eran otros. Mayte murió en 1990. Martin Ferrand sentenció: “Aquel fue el último de los salones de Madrid”. Sea como fuera, Carmen, la niña raquera, le echó un pulso a su propio destino y lo ganó por goleada.